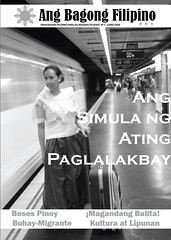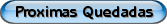miércoles, 26 de marzo de 2008
La intensa mirada triste de sus ojos almendrados

Miraba hacia adentro, como si el exterior fuera el paisaje de todas las pesadillas. No nos vio. No vio la pequeña oveja de peluche que danzaba un baile imposible y derrotado. No vio a la joven que le dedicaba una sonrisa de fiesta mayor, enternecida y asustada. Esa joven que sería su hermana… No vio al hombretón que quería abrazarla, torpe e indeciso, tan vulnerable en su notable corpulencia, un vasco de lejana genética que suspiraba por ser su padre. Ese hombre que, al ratito,lloraría como un niño. Y no. No me vio, yo, su madre, ataviada con las mejores galas de los sueños, aún atrapada por los miedos que asaltaban el alocado latido del corazón.
Ese día, Ada llevaba llorando algunas horas, no se sabe cuántas, porque la pierna se le había aprisionado con los barrotes de la cuna y nadie consideró que aquello fuera su asunto. Llorar, en un hospital perdido de la Siberia perdida, con el llanto de una niña perdida, no es ninguna noticia en los confines del mundo, allí donde no llegan los mapas de la conciencia.
Tenía neumonía, pero no era su primer reto. Con trece meses cumplidos, ya se había enfrentado a una hepatitis, algunas bronquitis, una salmonelosis y la persistente sarna que la acompañaría hasta su nuevo hogar. Su nueva vida. No tenía desarrollados los músculos del cuello, porque nunca, nadie, le dedicaba un "aupa" juguetón. En las piernas, pequeñas llagas de su infancia sin pañales, y en los pies, la nostalgia de unos zapatos que nunca había usado. Los potecitos de ternera y verduras le provocaron una inflamación del hígado –demasiada proteína para su cuerpo virgen– y la piel se tiñó de pequeñas manchas rosáceas. Ante la comida, escondía sus manos en la espalda, como si temiera tocarla, y abría una boca de espanto.Le dolía el sol y cuando empezó a practicar una extraña y nueva diversión, pasear, huía de sus rayos como si fueran rayos de fuego. Ese día no nos miró. Y ese día, como tantos, tampoco nos sonrió.
Ada tardó casi tres semanas en esbozar la primera sonrisa, una tarde, desde su nueva cuna, en su nueva ciudad, en el umbral de su nueva vida, y esa tarde supimos lo que era la poesía. Había iluminado su cara, y la luz traspasó nuestras dudas. Ese día supimos que habíamos vencido. Hoy Ada es una cereza dulce que engalana nuestra vida y corretea por nuestra alma, agitándola, maravillándola, embelleciéndola. Se ha convertido en un vampiro de amor, y reclama abrazos y besos a todas horas, como si fueran a acabarse. Como si cada día fuera el último día. Sí. Es una niña feliz, y el recuerdo de la niña que fue es una tenue sombra que esporádicamente visita sus sueños, una heridita en la retina del recuerdo, una lejana maldad. Forma parte de lo que ella fue, pero ya no es.
Sin embargo, ¿cuántas como ella, cuántas Adas lloran su invisibilidad en los rincones del mundo, en las esquinas oscuras donde no habitan nuestras preguntas ni nuestras inquietudes? ¿Cuántas, en las calles donde construyen su soledad? Niños que aprenden a esquivar un golpe, antes de saber lo que es un beso, supervivientes del dolor y del miedo. Decenas de ellos, centenares de ellos, miles de ellos, sin campanitas ni árboles de Navidad. Algunos abandonados a su suerte. Otros, abandonados a la suerte de padres terribles que los maltratan, los violentan y los destruyen. Sus protectores, los ogros de sus cuentos. En las Siberias lejanas y en los barrios cercanos, al albur de adultos que saben de su desamparo y de la fragilidad con que tutelamos sus derechos.
Esa es la cuestión central que atañe a los derechos de la infancia: su fragilidad. Los niños tienen derechos, previos a los derechos que los adultos tengan sobre ellos. Pero ¿es ésa la mirada que proyectamos sobre la infancia? La casuística es rotunda y trágica. Si lo analizamos en términos globales, los niños son usados para todo tipo de abusos, desde usos bélicos o terroristas hasta trabajos forzados, prostitución, droga o puro abandono. Millones de ellos, perdidos en las calles de la miseria y el hambre, convertidos en camellos, en juguetes sexuales o en bombas humanas. Sometidos a abusos con la total impunidad que da saber que el niño es la última de las prioridades. En la ley y en los territorios sin ley.
Sólo en la guerra de Irán contra Irak, se utilizaron más de cien mil niños, según datos de la Unicef. Eran usados para limpiar los campos de minas. Su protección: unos versículos coránicos y una llave de plástico, que les decían que era la llave del Paraíso. Se calcula que murieron nueve sobre diez. También es una práctica el uso de jóvenes para atentados terroristas, y la mayoría de ellos son adoctrinados a la edad de siete u ocho años.Y si el foco se acerca a los opacos territorios de la prostitución, la presencia de niños es una constante en casi todos los burdeles del Tercer Mundo. Del tercero y, a veces, del primero.
Sólo en Nepal, según datos de las organizaciones que trabajan contra esta lacra, más de 5.000 niñas son vendidas al año, para ser usadas en esta práctica. Usadas por los adultos de sus propios países, pero también por señores de lindos trajes, avión en primera, Visa oro y moral en la frente. Y de la prostitución a la esclavitud, o los trabajos forzados en los telares donde el mundo no tiene mirada, en las minas donde sus pequeños dedos son especialmente útiles, en las fábricas donde sus pulmones no llegan a crecer. La conciencia del mundo permite, acepta, tolera el abuso de millones de niños, porque ha decidido no mirar. Y al no mirar, no saber. Y al no saber, ninguna obligación de hacer.
Pero este artículo quiere aproximar aún más la lupa, quizá para ver de cerca nuestras propias miserias. En los países decentes, es decir, aquellos que regulan las leyes de protección de los menores y consideran los derechos humanos como la fuente de inspiración de las leyes, no todo es oro en la protección de la infancia. Especialmente sonoro es el tema de los niños bajo tutela del Estado, previa infancia con abandonos, maltratos y todo tipo de vejaciones. Estos niños, que podrían ser dados en adopción, y tener una segunda oportunidad, se ven atropellados por todo tipo de leyes, jueces y legisladores que aún anticipan el derecho ancestral de la sangre al derecho que todo niño tiene a ser cuidado, amado y respetado. Como si el ADN otorgara carácter de propiedad a los padres, como si los adultos tuvieran más derechos sobre los niños que los propios niños.
Los ejemplos están a flor de noticia y sacuden nuestras conciencias frecuentemente. En agosto pasado, por ejemplo, el caso de los hermanos mellizos en Buenos aires que, con seis años de vida con una familia, fueron obligados a volver con la madre no es excepcional, pero es, como todos, brutal, y resulta paradigmático. No tengo duda de que la jueza actuó al amparo de la ley, aunque las leyes permiten muchas lecturas y la que ella escogió lesionó a los niños.
En el caso, pues, de que la jueza no hubiera tenido margen (que lo dudo) y de que la ley obligara al incomprensible retorno de unos niños, cortándoles de cuajo la normalidad, la seguridad, los vínculos sentimentales que habían establecido y las esperanzas que habían tejido, el problema lo tendríamos en la ley. En la Argentina y en la mayoría de los países.
Pensadas para blindar el concepto de maternidad, como si fuera una especie de tótem sagrado, y vinculada la maternidad a la pura biología, las leyes de nuestros países desprotegen severamente a los niños y los convierten en peones de partidas de ajedrez demoníacas, donde padres que aparecen y desaparecen, a menudo con historiales de maltratos y abandono, pueden cambiarles la vida y desarraigarlos de los arraigos que, frágilmente, habían construido.
No puede ser que los padres biológicos tengan el derecho a reclamar durante años a los niños, no puede ser que tengan el derecho a destruirles la vida para volverla a recomponer de cualquier manera, no puede ser que los niños sean forzados a reinventarse, como si fueran ellos, y no el adulto, los que crearon el problema. Si la madre de los mellizos hubiera amado seriamente a estos niños, nunca los habría arrancado, seis años después, de la vida que tenían desde los tres meses de edad. Es una barbaridad. Y es una maldad. Pero desde la perspectiva legal, es una desprotección que deja al niño en un desamparo severo, al capricho de los caprichos de una madre que ahora entra y ahora sale de sus vidas. Puede que la jueza se preocupara por los derechos de la madre biológica, pero su sentencia no amparó ni un solo derecho de los propios niños.
Tenemos que cambiar el chip mental, el paradigma social que inspira las leyes de la infancia y que arraiga en una concepción feudal de la paternidad y la maternidad es profundamente injusto. No son padres quienes traen un niño al mundo, sino quienes les garantizan sus derechos básicos, el derecho a ser amados, a ser protegidos, a ser educados, a ser alimentados, a no ser violentados, a ser respetados. Si esos derechos fundamentales no están garantizados por la biología, la sociedad tiene que garantizarlos por medio de la adopción, la guarda o cualquier otra alternativa social. Contrariamente, nuestras sociedades convierten la adopción en un vía crucis de años, luchas, burocracias y obstáculos, dificultan la guarda con una permanente inseguridad y dan carta blanca a los padres biológicos para jugar con las vidas de los niños durante años. Es una aberración del derecho, si por derecho entendemos la defensa de los más frágiles. En cuestiones de infancia, estamos lejos de ser garantes de su protección.
Y vuelvo a Ada. Estos días ha empezado sus clases de hípica. Tiene un caballo que se llama Fru-fru y le da manzanas y zanahorias despuésde cada sesión. Me dice, mirándome con sus bellos ojos almendrados: "Mami, soy muy feliz". La escucho y siento una intensa sensación de triunfo, un hondo orgullo, un plácido descanso. Conseguimos vencer el miedo y ganar la batalla de la felicidad. Ella puso todo. Nosotros pusimos lo que pudimos. Y, por el camino, el amor nos entrelazó para siempre. Ada es feliz. Pero en los meandros de la noche, cuando me vuelven las pesadillas, recuerdo a esa niña que un día fue y ya no es, su mirada sin mirar, su cuello sin fuerza, sus piernas con heridas, sus labios sin sonrisa, su profundo cansancio de vida sin vivir. Y pienso en las Adas que dejé en aquella lejana Siberia o en las que habitan en las cercanas barriadas de mi ciudad, allí donde no llegan las noticias. Pienso en las Adas que no tienen Navidad. Y la conciencia se convierte en un martillo.
Pilar Rahola
Ese día, Ada llevaba llorando algunas horas, no se sabe cuántas, porque la pierna se le había aprisionado con los barrotes de la cuna y nadie consideró que aquello fuera su asunto. Llorar, en un hospital perdido de la Siberia perdida, con el llanto de una niña perdida, no es ninguna noticia en los confines del mundo, allí donde no llegan los mapas de la conciencia.
Tenía neumonía, pero no era su primer reto. Con trece meses cumplidos, ya se había enfrentado a una hepatitis, algunas bronquitis, una salmonelosis y la persistente sarna que la acompañaría hasta su nuevo hogar. Su nueva vida. No tenía desarrollados los músculos del cuello, porque nunca, nadie, le dedicaba un "aupa" juguetón. En las piernas, pequeñas llagas de su infancia sin pañales, y en los pies, la nostalgia de unos zapatos que nunca había usado. Los potecitos de ternera y verduras le provocaron una inflamación del hígado –demasiada proteína para su cuerpo virgen– y la piel se tiñó de pequeñas manchas rosáceas. Ante la comida, escondía sus manos en la espalda, como si temiera tocarla, y abría una boca de espanto.Le dolía el sol y cuando empezó a practicar una extraña y nueva diversión, pasear, huía de sus rayos como si fueran rayos de fuego. Ese día no nos miró. Y ese día, como tantos, tampoco nos sonrió.
Ada tardó casi tres semanas en esbozar la primera sonrisa, una tarde, desde su nueva cuna, en su nueva ciudad, en el umbral de su nueva vida, y esa tarde supimos lo que era la poesía. Había iluminado su cara, y la luz traspasó nuestras dudas. Ese día supimos que habíamos vencido. Hoy Ada es una cereza dulce que engalana nuestra vida y corretea por nuestra alma, agitándola, maravillándola, embelleciéndola. Se ha convertido en un vampiro de amor, y reclama abrazos y besos a todas horas, como si fueran a acabarse. Como si cada día fuera el último día. Sí. Es una niña feliz, y el recuerdo de la niña que fue es una tenue sombra que esporádicamente visita sus sueños, una heridita en la retina del recuerdo, una lejana maldad. Forma parte de lo que ella fue, pero ya no es.
Sin embargo, ¿cuántas como ella, cuántas Adas lloran su invisibilidad en los rincones del mundo, en las esquinas oscuras donde no habitan nuestras preguntas ni nuestras inquietudes? ¿Cuántas, en las calles donde construyen su soledad? Niños que aprenden a esquivar un golpe, antes de saber lo que es un beso, supervivientes del dolor y del miedo. Decenas de ellos, centenares de ellos, miles de ellos, sin campanitas ni árboles de Navidad. Algunos abandonados a su suerte. Otros, abandonados a la suerte de padres terribles que los maltratan, los violentan y los destruyen. Sus protectores, los ogros de sus cuentos. En las Siberias lejanas y en los barrios cercanos, al albur de adultos que saben de su desamparo y de la fragilidad con que tutelamos sus derechos.
Esa es la cuestión central que atañe a los derechos de la infancia: su fragilidad. Los niños tienen derechos, previos a los derechos que los adultos tengan sobre ellos. Pero ¿es ésa la mirada que proyectamos sobre la infancia? La casuística es rotunda y trágica. Si lo analizamos en términos globales, los niños son usados para todo tipo de abusos, desde usos bélicos o terroristas hasta trabajos forzados, prostitución, droga o puro abandono. Millones de ellos, perdidos en las calles de la miseria y el hambre, convertidos en camellos, en juguetes sexuales o en bombas humanas. Sometidos a abusos con la total impunidad que da saber que el niño es la última de las prioridades. En la ley y en los territorios sin ley.
Sólo en la guerra de Irán contra Irak, se utilizaron más de cien mil niños, según datos de la Unicef. Eran usados para limpiar los campos de minas. Su protección: unos versículos coránicos y una llave de plástico, que les decían que era la llave del Paraíso. Se calcula que murieron nueve sobre diez. También es una práctica el uso de jóvenes para atentados terroristas, y la mayoría de ellos son adoctrinados a la edad de siete u ocho años.Y si el foco se acerca a los opacos territorios de la prostitución, la presencia de niños es una constante en casi todos los burdeles del Tercer Mundo. Del tercero y, a veces, del primero.
Sólo en Nepal, según datos de las organizaciones que trabajan contra esta lacra, más de 5.000 niñas son vendidas al año, para ser usadas en esta práctica. Usadas por los adultos de sus propios países, pero también por señores de lindos trajes, avión en primera, Visa oro y moral en la frente. Y de la prostitución a la esclavitud, o los trabajos forzados en los telares donde el mundo no tiene mirada, en las minas donde sus pequeños dedos son especialmente útiles, en las fábricas donde sus pulmones no llegan a crecer. La conciencia del mundo permite, acepta, tolera el abuso de millones de niños, porque ha decidido no mirar. Y al no mirar, no saber. Y al no saber, ninguna obligación de hacer.
Pero este artículo quiere aproximar aún más la lupa, quizá para ver de cerca nuestras propias miserias. En los países decentes, es decir, aquellos que regulan las leyes de protección de los menores y consideran los derechos humanos como la fuente de inspiración de las leyes, no todo es oro en la protección de la infancia. Especialmente sonoro es el tema de los niños bajo tutela del Estado, previa infancia con abandonos, maltratos y todo tipo de vejaciones. Estos niños, que podrían ser dados en adopción, y tener una segunda oportunidad, se ven atropellados por todo tipo de leyes, jueces y legisladores que aún anticipan el derecho ancestral de la sangre al derecho que todo niño tiene a ser cuidado, amado y respetado. Como si el ADN otorgara carácter de propiedad a los padres, como si los adultos tuvieran más derechos sobre los niños que los propios niños.
Los ejemplos están a flor de noticia y sacuden nuestras conciencias frecuentemente. En agosto pasado, por ejemplo, el caso de los hermanos mellizos en Buenos aires que, con seis años de vida con una familia, fueron obligados a volver con la madre no es excepcional, pero es, como todos, brutal, y resulta paradigmático. No tengo duda de que la jueza actuó al amparo de la ley, aunque las leyes permiten muchas lecturas y la que ella escogió lesionó a los niños.
En el caso, pues, de que la jueza no hubiera tenido margen (que lo dudo) y de que la ley obligara al incomprensible retorno de unos niños, cortándoles de cuajo la normalidad, la seguridad, los vínculos sentimentales que habían establecido y las esperanzas que habían tejido, el problema lo tendríamos en la ley. En la Argentina y en la mayoría de los países.
Pensadas para blindar el concepto de maternidad, como si fuera una especie de tótem sagrado, y vinculada la maternidad a la pura biología, las leyes de nuestros países desprotegen severamente a los niños y los convierten en peones de partidas de ajedrez demoníacas, donde padres que aparecen y desaparecen, a menudo con historiales de maltratos y abandono, pueden cambiarles la vida y desarraigarlos de los arraigos que, frágilmente, habían construido.
No puede ser que los padres biológicos tengan el derecho a reclamar durante años a los niños, no puede ser que tengan el derecho a destruirles la vida para volverla a recomponer de cualquier manera, no puede ser que los niños sean forzados a reinventarse, como si fueran ellos, y no el adulto, los que crearon el problema. Si la madre de los mellizos hubiera amado seriamente a estos niños, nunca los habría arrancado, seis años después, de la vida que tenían desde los tres meses de edad. Es una barbaridad. Y es una maldad. Pero desde la perspectiva legal, es una desprotección que deja al niño en un desamparo severo, al capricho de los caprichos de una madre que ahora entra y ahora sale de sus vidas. Puede que la jueza se preocupara por los derechos de la madre biológica, pero su sentencia no amparó ni un solo derecho de los propios niños.
Tenemos que cambiar el chip mental, el paradigma social que inspira las leyes de la infancia y que arraiga en una concepción feudal de la paternidad y la maternidad es profundamente injusto. No son padres quienes traen un niño al mundo, sino quienes les garantizan sus derechos básicos, el derecho a ser amados, a ser protegidos, a ser educados, a ser alimentados, a no ser violentados, a ser respetados. Si esos derechos fundamentales no están garantizados por la biología, la sociedad tiene que garantizarlos por medio de la adopción, la guarda o cualquier otra alternativa social. Contrariamente, nuestras sociedades convierten la adopción en un vía crucis de años, luchas, burocracias y obstáculos, dificultan la guarda con una permanente inseguridad y dan carta blanca a los padres biológicos para jugar con las vidas de los niños durante años. Es una aberración del derecho, si por derecho entendemos la defensa de los más frágiles. En cuestiones de infancia, estamos lejos de ser garantes de su protección.
Y vuelvo a Ada. Estos días ha empezado sus clases de hípica. Tiene un caballo que se llama Fru-fru y le da manzanas y zanahorias despuésde cada sesión. Me dice, mirándome con sus bellos ojos almendrados: "Mami, soy muy feliz". La escucho y siento una intensa sensación de triunfo, un hondo orgullo, un plácido descanso. Conseguimos vencer el miedo y ganar la batalla de la felicidad. Ella puso todo. Nosotros pusimos lo que pudimos. Y, por el camino, el amor nos entrelazó para siempre. Ada es feliz. Pero en los meandros de la noche, cuando me vuelven las pesadillas, recuerdo a esa niña que un día fue y ya no es, su mirada sin mirar, su cuello sin fuerza, sus piernas con heridas, sus labios sin sonrisa, su profundo cansancio de vida sin vivir. Y pienso en las Adas que dejé en aquella lejana Siberia o en las que habitan en las cercanas barriadas de mi ciudad, allí donde no llegan las noticias. Pienso en las Adas que no tienen Navidad. Y la conciencia se convierte en un martillo.
Pilar Rahola
Etiquetas: testimonios