jueves, 14 de agosto de 2008
El primer abrazo
Son las 7:30 de la mañana. Hace apenas una hora que estamos despiertos. En contra de lo que pensé, he dormido fenomenal, a pierna suelta, como un día cualquiera. Creo que uno de los motivos de esta aparente tranquilidad ha sido iniciar esta aventura acompañados. Mis padres han venido con nosotros y el destino también ha querido que unos cuantos familiares de mi mujer vivan exactamente aquí, en Legazpi. La capital de la región donde nació nuestro hijo. El día no parece acompañar demasiado. Nuboso y con riesgo evidente de lluvia, lo que acentúa aún más el calor sofocante de Filipinas. Estamos a 18 grados, pero en unas horas llegaremos a los 30. Estamos desayunando todos juntos en la cafetería del hotel.
Entre charla y charla me fijo en una mujer que está de pie en la recepción del Hotel. Nada más verla mi corazón se aceleró. Tiene que ser ella. La representante del Orfanato que viene a buscarnos. Poco después sabríamos que es la directora del Centro. Tiene una mirada seria, distante. La misma mirada que nos acompañaría durante los 4 días que estuvimos en Legazpi y durante los cuales no nos dejó a sol ni a sombra. Quería comprobar que su “niño” estaría bien cuidado. Los filipinos aman y quieren a sus hijos más de lo que imaginamos.
Nuestra gran aventura estaba a punto de comenzar. Una aventura soñada desde hacía mucho tiempo que por fin se hacía realidad. Por fin conoceríamos a nuestro hijo. Atrás quedan angustias, lloros, incertidumbres y muchos nervios contenidos. Todo eso ya carece de importancia. Está totalmente olvidado.
La directora nos informa que un coche nos espera en la puerta. Instintivamente nos miramos mi mujer y yo, dibujamos una sonrisa en nuestras caras y por arte de magia el ritmo de vida que hasta entonces había transcurrido lento y sosegado, comenzó a acelerarse y ya nunca más se ha frenado hasta el momento. Volvemos corriendo a la habitación, repasamos todo lo que pensábamos llevar al orfanato (caramelos, ropa para nuestro hijo, dinero para los trámites, los papeles legales, etc.) y volvemos a la recepción.
En ese momento llegaron al hotel los familiares de mi mujer que también nos van a acompañar. Mientras que en España el hecho de adoptar un niño es algo bastante frecuente, en Filipinas es extraño. La gran mayoría de niños son adoptados por extranjeros y muy pocos permanecen en familias filipinas. Quieren saber como es un orfanato y como se encuentran todos esos niños privilegiados que han sido rescatados del abandono y del olvido. Intentan disimularlo, pero se que están tan nerviosos o más que nosotros.
Son las 8 de la mañana y la “comitiva” está preparada. Tres coches todoterreno. En uno viajamos nosotros con mis padres y la directora del orfanato y en los otros dos el resto de familiares. Sonrío al pensar lo afortunados que somos al estar en este momento tan arropados, al otro lado del mundo. Sé que no todas las familias opinan igual, que prefieren que éste sea un momento íntimo y personal, pero yo al menos lo prefiero así. Estamos disfrutando plenamente del viaje y las “nuevas tareas” son aprendidas gracias a los sabios consejos de las personas que nos criaron a nosotros. Exactamente igual que si se tratara de un embarazo.
Salimos del hotel y justo delante de nosotros vemos el volcán Mayón. Apenas me separan 10 kilómetros de su imponente y oscura figura, de 2400 metros de altura, que cada año añade nuevas víctimas a su triste historial de volcán activo. Pocos días antes de que nuestro hijo naciera entró en erupción y mató a 300 personas. Es el señor de la vida y muerte de esta región y su chimenea escupe permanentemente una nube blanca de humo, visible desde cientos de kilómetros, que recuerda a todos los habitantes de la zona que, a diferencia de occidente, allí la vida no es fácil y quien manda es la naturaleza y no el hombre. Nuestro hijo como tantos niños adoptados son verdaderos supervivientes en el sentido más amplio de la palabra.
Enfilamos la calle principal de Legazpi y salimos a la carretera que une de norte a sur, a lo largo casi 1000 kilómetros, la isla de Luzón, la más grande de las más de 7100 islas que componen Filipinas. La carretera, de la que por su importancia se esperaría que fuese ancha y estuviera bien asfaltada, no deja de ser una mera vía secundaria de las españolas. En coche se tarda unas 16 horas en recorrer los escasos 350 kilómetros que separan a Legazpi de la capital del país, Manila.
Una hora, sólo queda una hora de coche para poder conocer a nuestro hijo. El tiempo avanza lentamente y lo empleamos en hacer fotos de todo lo que vemos a nuestro paso. Lo que nos rodea es un monótono aunque fascinante paisaje de inmensos campos de arroz, plantaciones de cocoteros y aldeas raquíticas que se alinean a ambos lados de la carretera. Queremos que nuestro hijo tenga una visión completa de todo lo que fue su lugar de nacimiento.
No paramos de hacerle preguntas a la directora sobre nuestro hijo y sobre el orfanato. Así nos enteramos que actualmente tienen a 60 niños de entre 0 y 5 años. La mayoría de ellos comprendidos entre 0 y 3 años. El flujo de entrada y salida de niños es constante. Cada semana 2-3 familias vienen a recoger a un niño y en igual número van entrando niños fruto del abandono, del hambre, del maltrato y en definitiva, de familias desestructuradas. Disponen de unas 16 personas para hacer funcionar el centro cada día y apenas 68.000 euros al año para hacer frente a TODOS los gastos.
Diez minutos antes de llegar al orfanato la carretera desaparece a los pies de un río. El tifón del año pasado se llevó por delante el único puente de la zona y no han tenido tiempo ni dinero para repararlo. Hay que vadear el río dando un rodeo de más de veinte minutos, que acaba con la escasa tranquilidad que todavía conservábamos.
Sin apenas darnos cuenta el coche va frenando lentamente y la voz de la directora nos indica que hemos llegado. Delante de nosotros aparece un complejo de tres grandes edificios en forma de “U” y un amplísimo terreno cubierto de vegetación que como en todos los jardines tropicales filipinos tiene un aparente aire de descuido. El edificio de la izquierda aparece sin techo y sin cristales en las ventanas. El último tifón lo destruyó y no hay dinero para reconstruirlo. Los niños se salvaron gracias a que desalojaron el edificio a tiempo… entre ellos estaba mi hijo.
En la puerta del edificio principal nos espera el personal del orfanato. Caras sonrientes, amables, sinceras nos conducen al interior del edificio principal. Un cartel con nuestros nombres nos da la bienvenida. En la entrada nos hacen descalzarnos y cambiar nuestros zapatos occidentales por unas simples chancletas en un vano intento de mantener la asepsia del edificio. Ya estamos allí, en medio de un amplio y limpio vestíbulo, sin saber que hacer, nerviosos y sonriendo a todo el mundo.
La directora comenta que va a preparar a nuestro hijo y que baja en seguida. Estoy a punto de seguirla al piso de arriba, donde están los niños pequeños. Hemos esperado demasiado tiempo como para tener paciencia a estas alturas de la aventura. Sin embargo y por respetar las formas, me contengo. Decidimos consumir la espera explorando la planta baja, donde un largo pasillo divide a izquierda y derecha las oficinas del personal de los cuartos de los niños mayores. Todo, dentro de la modestia del lugar, se ve limpio, ordenado y lleno de vida. Nos acercamos a uno de esas habitaciones y lo que vemos nos emociona. Veinte niños de 3-4 años jugando y clavando sus ojos, sus risas y sus manos en un enorme cristal que separa su mundo del nuestro. Están contentos, alegres, se les ve felices. Verles así me entusiasma.
Mi madre no puede mirarlos. Su cara está llena de lágrimas. Son como pequeños peces en un acuario de cristal en busca de familia. Nos llevaríamos a todos. Pero eso es imposible. Cuarto tras cuarto se sucede la misma escena. No paro de hacer fotos de cada rincón de la casa de mi hijo. Quiero que sepa que estuvo bien cuidado y que su hogar era un lugar de alegría y no de tristeza como muchas veces pensamos.
De repente escucho los pasos de una persona que baja del piso de arriba. Fui el primero en verlo. El resto de la familia seguía concentrada en los otros niños que nos acosaban con sus gracias.
Estaba en brazos de la directora. Era pequeño, mucho más de lo que imaginaba, delgado y de tez pálida. Posteriormente me enteraría que apenas los sacan del edificio hasta que son mayores. Cualquier catarro, cualquier enfermedad, supone médicos y tratamientos difíciles de sufragar con los escasos recursos de que disponen. Mi hijo se parecía poco a la última de las fotos que nos habían enviado y que nos sabíamos de memoria de tanto mirarla. Se agarraba a la directora con todas sus fuerzas y su cabeza reposaba en su hombro en busca de protección. Era su forma de demostrar su nerviosismo, su tensión y su impotencia ante lo desconocido.
Avisé a mi mujer y nos acercamos. Los ojos de ambos estaban vidriosos, pero todavía no había lágrimas. Nos quedamos a 40 cm de su cuerpo, sin tocarlo. Solo mirándolo. Reconociendo cada palmo de su cuerpo que ya era parte del nuestro. Él nos observaba con miedo, indefenso, con una mirada que nos traspasaba y se perdía en el infinito. No había en su cara sonrisas, ni lágrimas, sino simple indiferencia.
En aquel momento querría decirle que era papá, que todo había acabado y que le esperaba una vida llena de amor. Pero era demasiado pronto. Permaneció impasible a todo estímulo nuestro durante 4-5 días. Luego, poco a poco, entró en el mundo de los humanos y ya nunca abandonaría su sonrisa contagiosa, que nos acompaña desde entonces cada día.
Permanecimos mirándonos cuatro o cinco minutos. Los intentos por parte de mi mujer de cogerle en brazos fueron inútiles. Se agarraba a la directora con todas sus fuerzas y cada roce de nuestras manos era respondido por un mudo temblor de su cuerpo, sin emitir el más mínimo sonido. Por fin, pasados unos minutos interminables, mi mujer pudo abrazarlo. Fue entonces cuando no pude más y rompí a llorar. Por fin la veía como siempre la imaginé, con un niño en sus brazos y sintiéndose la mujer más feliz del universo. Lo mismo le ocurrió a ella cuando al fin pude sostenerle entre mis brazos.
El nudo invisible que le había unido hasta entonces al orfanato, a su hogar, se empezaba a deshacer. Cambió su punto de apoyo, pero su actitud era la misma. Se agarraba a nosotros igual de fuerte que a la directora. Nos miraba de reojo con una expresión triste y melancólica pero sin expresar apenas ninguna emoción más. Para él seguíamos siendo unos meros cuidadores que hablaban y se comportaban de forma extraña.
En aquel primer abrazo que nos dimos y en aquellas primeras lágrimas que derramé no había amor. Sólo el desahogo propio de haber puesto fin al primer capítulo de la aventura de convertirme en padre. Éramos perfectos desconocidos que no sabíamos como comportarnos. Todavía no éramos padre e hijo. Ese sentimiento llega con el tiempo, con el roce, con los enfados y con las alegrías. No sabría decir cuando empecé a considerar realmente a mi hijo como tal. Una semana, un mes, dos meses, tres, no lo se. En cualquier caso eso… es ya otra historia.
Enrique
Etiquetas: testimonios
Enrique Campoamor a las 10:16 a. m. | Permalink | 
2 Comments:
At 11:34 a. m.,
At 9:46 a. m.,
Hola Isabel y Enrique! Soy Susana, la compi de "fatigas" y risas en JC. He recibido tu email esta mañana de ayuda para los damnificados por el tifón y he entrado en esta página tan...guay!Y como soy muy indiscreta he leido vuestra historia y la de Quique, y me ha emocionado muchísimo. Para mí, sois un ejemplo a seguir por la generosidad y la capacidad de amor, asi que gracias!
Un beso fuerte para los tres!


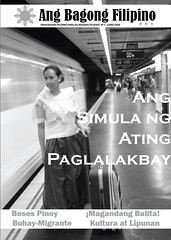


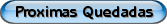














Qué bonito, Enrique... Aunque haya sido meses más tarde, he vivido la emoción del momento con vosotros. Y he revivido mi propia experiencia con mis hijos. Más allá del proceso previo, los sentimientos son muy similares. Me habéis alegrado el día, la semana, el mes... no sé.
Muchos besos. Y energía y paciencia para criarlo, jajaja. Que yo sé bien lo que es.